
Murallones del convento de Las Rosas, en Vivaceta hacia la esquina de Comandante Canales, a espaldas del templo del Buen Pastor y sus campanarios, años cuarenta. Imagen publicada por revista "Zig-Zag".
Abarcando unos seis kilómetros desde la bajada del puente Manuel Rodríguez en el río Mapocho hasta su empalme con avenida Independencia a la altura de Zapadores, el trazo de avenida Fermín Vivaceta se desliza por encantadores barrios que comparten el paisaje con templos o parroquias en toda su longitud, entre Independencia y Conchalí, además de restaurantes mosqueados, botillerías, plazas, moteles, escuelas y algunos de sus últimos cités.
Lo que hoy es Vivaceta, sin embargo, fue antes la periferia de Santiago en el extremo arrabalero y menos urbano de los barrios de La Chimba, al poniente de La Cañadilla. Este último camino y el de Recoleta habían sido las únicas avenidas chimberas importantes hasta que, en 1779 según Carlos Lavín, se abre el camino o callejón de Las Hornillas, la futura Vivaceta, como posible efecto de la relación mejorada entre ambos lados del río por el Puente de Cal y Canto construido por iniciativa y obstinación del corregidor Luis Manuel de Zañartu.
El primer trazado de Las Hornillas iba desde el Mapocho hasta la altura de las actuales calles Cruz o Retiro, internándose sólo unas cuatro cuadras "de campo". Su nombre se debía -desde tiempos coloniales- a su actividad de fábrica y cocción de ladrillos, cuando eran llevados en caravanas de mulas y carretones para las obras de construcción en la ciudad. Según Lavín, no bien se abrió el camino "hacia el oriente se extendía un poblacho que adquirió en cierta época renombre de inaccesible". Más allá del callejón, pues, era tierra de nadie: arrabales peligrosos sin Dios ni ley, en donde cada quién iba a su suerte, expuesto a rufianes que allí se refugiaban. Los bandoleros hasta le dieron fama de inexpugnable y así, desde los caseríos y afueras del también llamado camino de Colina o de Renca y callejón de la Cancha de la Piedra, a fines del siglo XVIII se proyectó sobre Santiago la sombra de Pascual Liberona, acaudalado señor devenido en rufián según su leyenda. Con la caída del peligroso y astuto asaltante, ejecutado en la Plaza de Armas en 1796, el evangelio de la ley comenzó a llegar en la margen norte del río en la periferia de La Chimba.
Las Hornillas permaneció sin grandes cambios durante todo el período de la lucha por la Independencia, el ordenamiento de la República de Chile y buena parte restante del siglo XIX, permaneciendo todo allí muy parecido a sus orígenes excepto por la modificación de algunas propiedades y el surgimiento de una o dos manzanas más en los planos, concentradas principalmente del costado oriente del camino.
Aquello marcaría una impronta profunda de identidad y perfil social a este lado de Santiago. De hecho, recién a mediados de la centuria se observan algunas transformaciones significativas, irradiadas desde la urbanización de las antiguas propiedades del corregidor Zañartu y del surgimiento de barrios populares como El Arenal o Población Ovalle. Sady Zañartu, en artículo de "En Viaje" ("La Cañadilla y el barrio del Arenal", 1963) da una descripción ambiental del sector en esos años:
Las calles de la que fuera más tarde la población Ovalle, el año 1861, se formaron casi en parte con la chacra de Zañartu que se extendía hasta el callejón de las Hornillas, como fondo aparecía con un frente hacia el camino real de la Cañadilla con más de seiscientas varas, desde el pedregal del río, y su plantación de viña era costosa desde los tiempos que fuera "chacra del Pino". Algunos árboles famosos quedaron para la urbanización posterior, que diera lugar a beateríos, por sus naranjales, o árboles típicos y frutales. Había un pino, en la actual calle Pinto, bajo cuyas frondas se celebraban comidas y fiestas domingueras.
Tanta era la actividad de extracción de material de arenales y pedregales que hubo malestar municipal a la sazón, tras verificarse el debilitamiento de la orilla norte del río, además de casos de funcionarios abusando de sus cargos. Resulta igualmente ilustrativo de la situación, además, el que un decreto del gobierno de Manuel Montt prohibiera, en 1857, construir más ranchos en varios sectores de la ciudad incluyendo Las Hornillas, ordenando desarmar los que ya existían en un plazo de tres años.
Así, entre fines del siglo XIX y principios del XX, lo que hoy es Vivaceta ofrecía un curioso escenario urbano: barrios adyacentes a Santiago integrados sólo parcialmente a la vida capitalina, conservando mucho de sus pobres orígenes rurales y pueblerinos; diríamos marginales y con autonomía aldeana. A pesar de su aislamiento, sin embargo, minúsculas compañías de circo y títeres se instalaban por sus interiores en el sector llamado La Palma, en donde estará después el Hipódromo Chile. También se sabe que había carreras de caballos con apuestas y ferias populares.
Entre el cambio de siglo y el Centenario la urbanización de Las Hornillas, ya rebautizada con el nombre del arquitecto de la primera generación chilena don Fermín Vivaceta, estaba produciendo nuevas villas en los flancos de la avenida, avanzando esta hacia el norte sobre fundos importantes en la vieja actividad social como El Pino y Lo Sánchez, más otras viejas chacras y quintas. Parte importante del poblamiento y desarrollo vial se relacionó con la llegada del hipódromo, reforzando en el barrio y su entorno una característica que tocó aspectos recreativos del arranque obrero de sus villas.
Uno de los boliches más viejos de la avenida era la quinta de recreo El Tropezón, el que saltó a páginas policiales en agosto de 1909 cuando unos violentos bandoleros llegados a Santiago se reunieron en esta cantina para organizarse y salir a asaltar la cercana panadería La Protectora, que se encontraba en un antiguo edificio de Las Hornillas llegando a calle Colón. Alertados por los balazos, la policía logró frustrar el delito y atrapar a los malhechores.
Un nuevo cambio sustancial provino de la construcción de la singular Población Manuel Montt en la chacra El Pino, ex propiedad de la familia Alessandri, con viviendas diseñadas por el arquitecto alemán Albert Humpich. Las obras fueron iniciadas en 1925 y abarcan 365 residencias en 14 manzanas, declaradas Zona Típica en 2011. Resultaron de dos proyectos fusionados: uno para operadores del parque tranviario y otro para choferes de taxis, tomando el nombre de Población Manuel Montt y Tranviarios. El destacado historiador Gabriel Salazar fue uno de los nacidos allí, en 1936, a escasa distancia de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Directores del Gremio de Lecheros celebrando la presentación de su estandarte oficial en la Quinta Lo Sánchez, del sector La Palma, en una reunión recreativa a la que los miembros de la organización asistieron con sus familias. Fuente imagen: revista "Corre Vuela" de marzo del año 1909.

Cantina El Tropezón y panadería La Protectora, escenarios de un delito que hizo noticia en agosto de 1909. Imágenes publicadas por la revista "Sucesos".

Carrera Marathon de Santiago de 15 de febrero de 1924, en imagen publicada por la revista deportiva "Los Sports". Se ve al atleta y campeón Floridor Castillo pasando por un muy rústico y rural Callejón de las Hornillas. Fuente imagen: LaCañadilla.cl.

La construcción de las residencias obreras de Lo Bezanilla en la recién abierta calle San Luis, que conectó las avenidas Vivaceta e Independencia. Imágenes publicadas por la revista "Zig-Zag" de agosto de 1911.

Lugar que perteneció a la quinta de recreo El Barril Encantado en Vivaceta, en un inmueble de esquina ya desaparecido. Imagen de 1962 publicada en revista "En Viaje", cuando el bohemio boliche ya no existía.

La mítica tía Carlina, años setenta, en una de las pocas fotografías que se ha conocido de ella. Fuente imagen: diario "Las Últimas Noticias".

Lugar que ocupaba la casa de remolienda de Las Palmeras de Vivaceta, así llamada por dos palmas que estaban en su exterior y en la que se colocaban las "chiquillas". (Imagen: "Revista El Guachaca", 2005).
Otro hito urbano lo aportó la Población Los Castaños, al poco tiempo, una cuadra al oriente de Vivaceta entre calles Francia, Maruri y Escanilla, obra del arquitecto Luciano Kulczewski ejecutada en 1930, que ostenta también la categoría de Zona Típica desde 1996. Este hermoso conjunto residencial y popular de 84 viviendas, con influencias art nouveau y neocolonial, pertenecía a la Caja de Asistencia, Prevención y Bienestar de la Policía.
La última gran propiedad agrícola de avenida Vivaceta parece haber sido la chacra Las Lilas, de la familia Mandiola, a la altura de calle Coronel Alvarado y que fue vecina al viejo Fundo Las Hornillas. Los veteranos la recordaban como otro centro de entretención paisana aunque más reputada, además de gran productora de frutos secos y vid (proveía de mostos al Club de la Unión), que conservó la tradición local de fabricar de ladrillos usados en la construcción del actual barrio Cívico.
Desde entonces, se ha vuelto casi un caso de estudio el cómo se fusionó el pasado de Vivaceta con el desarrollo urbano, y las opciones bohemias de diversión tenían un poco de ambas, dirigidas a sus clases trabajadoras: comercio en torno a la actividad del hipódromo, burdeles tipo salón de villorrio, bares similares a cantinas de campo, casas de juegos con aromas huasos o cocinerías típicas de fogones y quinchos. Había, pues, un sombrío atractivo en el retraso que mantenía su ambiente popular, como si se hubiese estancado en algún momento del cambio de siglo, o antes.
Con una impresión muy parecida, Lavín describe de la siguiente manera los mismos barrios de avenida Vivaceta en los cuarenta:
Continuando al norte y al poniente de la ciudad se alternan lotes suburbanos dispersados en colonias de chalecitos en serie rodeando el Hipódromo, o en tranquilos vecindarios de modestos propietarios. Las buenas apariencias se pierden a medida que se avanza, por la periférica sección exterior de la Avenida Vivaceta, hacia el río Mapocho y se penetra en la "zona" enclavada en los arenales y guijarrales de la cuenca fluvial. Tiene su entrada este extenso recinto por la calle Rivera y es un refugio de desamparados similar a aquellos de París, en las trincheras de las antiguas fortificaciones, o de Buenos Aires en los confines de La Boca. La mencionada calle y a doscientos metros al poniente de Vivaceta, se disuelve como por encanto en hórridos y monstruosos arenales, donde viven como trogloditas todos los habitantes reducidos por la miseria a la vida primitiva. A esta colonia de "rucas" no llega la pavimentación, el alumbrado público, los servicios de gas y agua y tampoco la policía. Es la cavernícola aglomeración propia de toda urbe y que en otras metrópolis permanece diseminada o disimulada. En el caso santiaguino marca la reviviscencia de la incuria impuesta por las autoridades coloniales señalando un ejemplo a la posteridad que será bien difícil disipar.
David Ojeda Leveque, por su lado, hace otro preciso retrato del pintoresco ecosistema y sus barrios de entonces, cuando las calles aún lucían añejos adoquines y conservaban algunos de sus clásicos personajes ya a inicios de los sesenta, en otro artículo de "En Viaje" ("Ahora Vivaceta agrupa un barrio ágil y laborioso", 1962):
En las primeras cuadras de la avenida abundan las peluquerías, los bares, los restaurantes, las boticas, las zapaterías y las cocinerías. Su clientela habitual es de genuina extracción obrera, incrustándose, también, los barbudos papeleros que venden sus viejos y roídos papeles.
- ¿Cómo va el negocio?
- Mal del todo, no. Pero chitas que hay que caminar...
El hombre del saco representa joven. Se advierte una fina palidez a través de su negrísima barba. Tiene barba de intelectual, de esos del año 20 que se dedicaban a estudios filosóficos y sociales de avanzada.
- ¿Por qué no se busca otro trabajo?
- Fui oficinista, caí por una mala mujer... Después vino la bebida, lo de siempre.
En seguida los ojos azules del hombre se desvían de nuestra presencia. Contienen tristeza, tal vez vergüenza, camino del pesar... Dijo que se llamaba Federico... ¡Pobre Federico!
Ojeda se refiere también a los talleres, molinos, talabarterías y fábricas de esos vecindarios, vigorizando el rasgo territorial de trabajadores en todo ese lado de la ciudad. Sin embargo, como la mala locomoción fue un prolongado problema para los habitantes del sector más alto de Vivaceta (consecuencia de sus atrasos con respecto al ritmo de desarrollo del resto de la urbe), mantuvo características de suburbio con ciertas autosuficiencias, incluso en la recreación. De no ser por su relativa proximidad con avenida Independencia y por la existencia del hipódromo, la situación habría sido más compleja para quienes necesitaban desplazarse a otros destinos de la ciudad. En el apogeo de los tranvías, además, sólo circularon allí unas pocas líneas como la Nº 28, cuyo destino principal era el centro hípico.
Como barrio bravo no bien consagrado a la entretención más familiar, la noche tenía propuestas que parecían retazos de aquellos días de la campante prostitución, tugurios clásicos y reminiscencias de antiguas chinganas y fondas como las de El Arenal, población ya desaparecida a la sazón. Las únicas opciones que pasaban por la prueba de la blancura quizá eran las deportivas y las ofrecidas por las compañías circenses que aún levantaban carpas en la avenida, como lo hacía el Circo Australiano en la plaza de la esquina con San Luis, en la primavera de 1925.
La euforia de diversión nocherniega, en cambio, fue más audaz y modesta aunque explotó también en esos años locos. Nicomedes Guzmán, en "La sangre y la esperanza" proporciona una descripción tan cruda como gráfica de esta postal urbana, también en la década del veinte:
Al atravesar el puente de Manuel Rodríguez, las aguas turbias y bullentes del Mapocho, fueron como otro objeto para mi curiosidad. Hornillas abrió a nuestras pupilas, los ojos ficticiamente azules de sus baches y la melcocha gris de sus barrizales cortados por el paso de los carretones. Las casas y ranchos, hundidos, parecían guiñar con los párpados de su miseria, en un llamado incomprensible y trágico de ancianas prostitutas mudas. Por las veredas, la humanidad del suburbio, desparramaba su fatalismo sin manos de luz para contener una esperanza; mujeres panzudas, rodeadas de chiquillos descalzos, piojosos, con mantas de saco; borrachines que dormían con la cabeza puesta sobre sus propios vómitos, con el vientre a la vista; jugadores de "chupe" tintineando monedas entre las manos sucias; grupos haciendo rueda a una pareja que cuequeaba, al son desafinado de una guitarra rota y del voceo hueco de una cantora ebria:
"Para qué me dijistes
que me queridas,
que sólo con la muerte
me olvidaridas…"
Los conventillos se ahogaban en humo, ridículamente inmaculizados por los alambres combados de ropa. Otros chiquillos corrían como endemoniados, pillándose, haciéndose zancadillas, botándose, revolcándose.
Entre aquellos boliches bohemios más cercanos al complejo hípico en la primera mitad del siglo XX, estuvo el bar, quinta y cocinería Los Pajaritos, en Vivaceta 1930 casi enfrente del campo ecuestre. Siendo de los más concurridos por amantes de las carreras, fue puesto en venta por su dueña, ya enferma, a inicios de 1940. Otro del período fue la quinta de don Alberto Quiroga, aunque era usada más bien para encuentros sociales y políticos del Partido Demócrata, en el 1610 de la avenida.
También comenzó alrededor de aquellos reinos la epopeya del
Rancho Chico y sus pollos al coñac o al champiñón, muy pedidos entre los visitantes de los
bares y quintas de entonces. Ubicado en calle Catorce de la Fama 2191, atrás del Hipódromo, se haría famoso por sus mistelas y ponche de culén cotizados todavía en los años setenta y ochenta, además de los pasteles de choclo de la casa con orquesta en vivo del maestro Berríos y presentaciones de grupos como Los Caribes.
El más famoso bar y restaurante de todo aquel ecosistema parece haber sido El Barril Encantado, favorito de apostadores y trabajadores del hipódromo, además de albañiles, empleados y residentes de la Población Vivaceta, situada enfrente del establecimiento. Esta curiosa quinta y cantina, similar a la de alguna aldea lejana pero enclavada en plena ciudad, estaba en Vivaceta con José Bisquert, en la que sería después una ruinosa esquina cuya fachada hueca se mantuvo en pie hasta hace poco, reemplazada ahora por un gran proyecto inmobiliario en plena construcción.
Famoso por sus cervezas espumantes y de buena calidad a pesar de sus modestias, antes de desaparecer El Barril Encantado alcanzó a convocar a muchos hombres de crónicas y letras, caso del escritor Raúl Morales Álvarez, quien lo conoció siendo adolescente y viendo en esa primera ocasión cómo una tragedia no llegaba a ser suficiente para detener la fiesta. Recuerda este episodio en su artículo "Los boliches y los nombres", originalmente del diario "El Clarín", republicado por el Centro Cultural El Funye:
En Hornillas abajo, cerca del Hipódromo, estaba "El Barril Encantado". Su nombre poético contrastaba violentamente con la muerte que lo visitaba de continuo. La primera vez que estuve allí, un fulano se desangraba en el suelo dos mesas más allá de la mía. Nadie le hacía caso. La policía no llegaba todavía, si es que la habían llamado. Ante mi asombro adolescente, la zalagarda proseguía como si tal cosa.
Pero crímenes de ese calibre eran cosa usual en la vieja Vivaceta. Ojeda decía que, en la sección policial de la revista "Sucesos", casi no hubo semana sin Las Hornillas asomando en la crónica roja, durante algunos períodos. "Desconcertaban sus fotografías de muertos apuñalados, de mujeres desgreñadas y sangrantes", agregaría. En 1923, por ejemplo, la cabeza del descuartizado en el llamado Crimen de las Cajitas de Agua, apareció afuera de un cité con el número 648 de la avenida. Y, a sólo metros de la casa del escultor Carlos Canut de Bon, residente de Vivaceta que hacía parte de sus correrías vividoras por allí también, amaneció una vez un acuchillado para el que se levantó una animita que duró por largo tiempo en la avenida.

El Rancho Chico en nota de fines del año 1977, con recomendación del crítico culinario del diario "La Segunda" (Pantagruel).

Folcloristas despidiendo el inmueble en donde estuvo alguna vez el boliche de la tía Carlina, en septiembre de 2007 antes de su demolición. Fuente imagen: Flickr de Regalatisgratis.

Plaza San Luis, en la esquina de la calle con el mismo nombre y Vivaceta. Aunque se encontraba al inicio del antiguo barrio de cabarets y lupanares, fue el lugar de presentaciones de circos familiares en los años veinte.

Hotel La Luna en Bezanilla esquina Vivaceta. Estos establecimientos fueron bastante populares en alguna época de la misma avenida, quedando sólo algunos en funciones.

Teatro Libertad, en la esquina con José Bisquert. El edificio en construcción de la cuadra vecina ocupa el lugar en donde estuvo la quinta de recreo El Barril Encantado.

Aviso del Teatro Libertad de Vivaceta del 1 de septiembre de 1955, publicado en "La Nación".

Acceso de estilo art decó al Hipódromo Chile, en la calle con su nombre esquina Vivaceta, antiguo sector La Palma.

Deteriorado edificio de la antigua hacienda La Palma, enfrente del Hipódromo Chile y en la calle del mismo nombre, ocupado hasta hace poco por alegres restaurantes y boîtes que intentaron mantener el ambiente de clásica bohemia local.
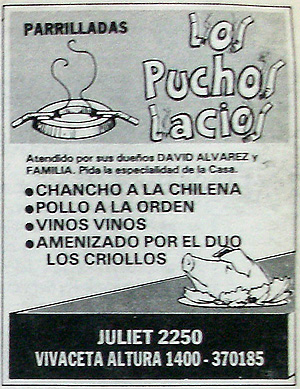
Publicidad para Los Puchos Lacios en "La Tercera", noviembre de 1988.
Ojeda sumaba al prontuario de la avenida el caso de una corpulenta mujer llamada Carmen, quien habría asesinado a tres hombres con una huasca de goma forrada. La relación de estos crímenes con la vida obrera y bohemia era confirmada por un vecino que le sirvió de informante:
-El callejón se hallaba detrás de la avenida de la avenida Vivaceta y moría cerca de las márgenes del Mapocho.
El reducto no era tan terrible en un principio. Hombres y mujeres se ganaban el diario sustento vendiendo sabrosas tortillas de rescoldo, vitalísimas prietas y picantes empanadas fritas. También los muchachos colaboraban al sostenimiento del hogar dedicándose a lustrar.
-Pero todo cambió cuando se instalaron allí los cabarets El Ukelele, la Quintita y La Higuerita.
Nuestro espontáneo informante, un gráfico jubilado, expone a continuación que todas las noches se bailaba hasta el amanecer con un estruendo de los mil demonios, que sus habituales concurrentes portaban cuchillas descomunales y que el vino mismo parecía contener pólvora.
Cabe observar que el mencionado club El Ukelele era también una famosa "filarmónica" o "filórica", entendida como los clubes de baile con gran salón que abundaron entre los años diez y cuarenta. Había fiesta en él todos los lunes.
La pendencia no siempre era sangrienta o mortal, ni de meros ambientes de "malacatosos", sin embargo: una historia involucró al destacado atleta y campeón de los años veinte y treinta, Manuel Plaza, el mismo cuyo nombre tenía el demolido gimnasio y centro artístico de Ñuñoa enfrente de la Plaza Egaña. El deportista reconocía haber perdido una carrera de maratón en Las Hornillas tras gastar sus energías separando a dos competidores que se habían trenzado a golpes en la carrera, luego que uno intentara arrojar de una embestida a otro hasta las aguas de un canal que corría por entonces en el callejón y a tajo abierto, para evitar que lo pasara. A la sazón, pues, Vivaceta era uno de los principales tramos del Marathon Santiago, carrera anual celebrada hacia el verano, todo un espectáculo y evento social llenando sus veredas de vecinos y visitantes que acudían para ver pasar a los competidores.
Otra atracción deportiva de los años treinta y también formando parte de la oferta más sana de diversión local, tenía lugar el espacioso campo del General Baquedano B.C., en Vivaceta 1247 con Domingo Santa María. Tuvo memorables jornadas de boxeo, veladas, festivales y encuentros de básquetbol, fútbol, atletismo, etc. A él se sumaron canchas futbolísticas, como la usada por la Asociación de Football de Conchalí, además de piscinas, canchas de tenis y rutas de clubes ciclísticos. También había revistas de caballería en el campo deportivo que poseía la 16ª Comisaría de Carabineros de Chile en Vivaceta con Bezanilla, presentadas con actos públicos, simulacros de combate, ejercicios ecuestres y música de bandas. No todo era tenebroso en la vieja diversión barrial, entonces.
El ambiente de folclore y nictofilia, en tanto, tuvo bordados algunos nombres de oro. El cantor popular Domingo Silva, por ejemplo, paseaba por los boliches alrededor de la hermosa Iglesia y Convento del Buen Pastor, cantando cuecas y tonadas acompañado por la música de su guitarra. En aquellos rincones de vino y chicha con manteles avinagrados, solía ser conocido entre los comensales como el Tío Parranda. Años después, el irreverente artista de las letras pícaras Eugenio León Hernández, más conocido como Hirohito, tocaba con su conjunto de cumbias y ritmos tropicales en boliches cercanos al hipódromo, partiendo por el pecaminoso antro del Bossanova, de la mítica tía Carlina, en Vivaceta 1224-1226.
No lejos del Bossanova estaba la también popular casita de remolienda de
Las Palmeras, así llamada por dos grandes representantes de esta flora que
habían crecido frente a su fachada. En Vivaceta muy cerca de Rivera, en tanto, brillaba
entre las varias huifas de diversión del mismo estilo la casa del llamado
Maricón Condesa, una de las que más duró activa superando restricciones y
clausuras, ubicada cerca del convento allí existente. Este regente homosexual, muy conocido en su época, se vio involucrado en un caso policial de narcotráfico en junio de 1969, sucedido tras el allanamiento de otra casita de su propiedad ubicada en avenida Recoleta.
El público de aquellos hormigueros solía ser de residentes del barrio y trabajadores del centro hípico, siempre dispuestos para los shows en vivo y los bailables, tanto así que el lupanar del Bossanova terminó adoptando características de quinta de recreo, visitado incluso personalidades y próceres del mundo artístico. De su sala y pequeño escenario salió, además, el también legendario Blue Ballet, equipo de transformistas que hizo carrera artística en Chile y en Europa.
Sin embargo, algunas de las consagradas casas de huifa del siglo XX de Vivaceta, de la generación de la tía Carlina o el chiribitil de Las Palmeras, estuvieron en un contexto social degradante y poco romántico, diferente a lo que clubes exitosos como esos lograban mostrar al público. Casi enfrente de donde estaba el Bossanova, además, aún se abre la calle Río Jachal conectando hasta Independencia. Refiriéndose a las cuadras del poniente de ella y que daban ya hacia Vivaceta tras pasar Maruri y Escanilla, dice Edgardo Ríos en la revista "En Viaje" de julio de 1968:
En la noche, definitivamente, no hay transeúntes solitarios a los cuales confundir con asaltantes, amenizando así, la larga noche alumbrada por unos flacos faroles que tienen complejos narcisistas dándose luz sólo alrededor de sus bases, dejando el resto de la calle en inquietantes penumbras.
En estos momentos de soledad nocturna, siguiendo la huella de la impasible luna, a la calle le acometen afanes de aventuras, poniéndose intrépida y trasnochadora, encaminándose a trancos apresurados hacia Vivaceta, atraída por la música estridente, las luces multicolores, las voces altas y los labios pintados.
Se detiene bruscamente y percibiendo el loco mundo de la cerveza y cuando va a comenzar a caminar disparatadamente, siguiendo el delirio de soñador pobre, su conciencia puritana la toma firmemente para que no caiga, risueña, al abismo; volviéndola suavemente a sus aburridos demonios.
Así, quedaron entre sombras del olvido los fragmentos de aquellos barrios, retratados con mayor crudeza por los relatos del escritor Luis Cornejo, quien alcanzó a testimoniarlos en su infancia como residente de los mismos. En cambio, rindiendo homenaje a los muchos centros culinarios que alguna vez fueron célebres en Vivaceta, otro vividor incorregible como el poeta Pablo de Rokha, mencionó en 1949 las empanaditas pequenes que se vendían en Las Hornillas, en su "Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile". Se sabe también que eran muy populares por allá las ventas de mote con huesillos, tortillas, frutos secos, pasteles y otros bocadillos típicos en esas manzanas y de otros barrios bohemios de esos años.
Curiosamente, a pesar del arribo de históricos prostíbulos y cabarets en el período de mediados del siglo, fue en aquel tramo que llegó hasta allá también una sala escénica propia: el Teatro Vivaceta o Libertad, en la esquina de Vivaceta con José Bisquert. Vino a ser casi la opción contrastante, sana y familiar de entretención en el mismo cruce de calles en donde fue soberano El Barril Encantado, a metros de la también una oscura plaza coincidente hoy con la que lleva el nombre del dramaturgo Antonio Acevedo Hernández (1886-1962), cerca de la Población Los Castaños. El connotado escritor había tenido su residencia en esos mismos barrios, en calle Armando Quezada Acharan 2023, y de ahí el homenaje nominal a su memoria.
Tras su larga epopeya propia, el Teatro Libertad sigue en pie aunque no en su uso original. Cuando había sido inaugurado en 1951, pertenecía a la Compañía de Seguros La Previsión, resultado de una iniciativa de su gerente general, don Daniel Barrios Varela. El diseño del edificio, el más elegante y digno que pudo ofrecer cualquiera de las opciones recreativas de la Vivaceta de entonces, fue de los arquitectos Matías Pizarro Pastor, Luis Gómez Torres y Federico Guevara Toro, mientras que la obra de ingeniería quedó en manos de Alberto Franichevich Benvenutto. Con aforo de unas 2.000 personas, fue considerado uno de los teatros más cómodos y modernos de su tiempo, a pesar de la ubicación popular que tenía en plena área industrial y proletaria, con las tabernas y lupanares tan cercanos, si bien funcionaban en horarios diferentes. También fue una de las opciones más modernas de entretención disponible en este lado de la ciudad, considerando lo mucho que el resto de la carta de divertimento se parecía a las más antiguas y tradicionales que había tenido la sociedad santiaguina, impregnadas de remolienda, folclore o parranda.
Pero también desde mediados del siglo había comenzado a suceder una seguidilla de nuevos cambios de grandes implicancias para el paisaje urbano y la vida social de aquel sector de la ciudad sector, imposibles de no advertir si vamos comparando un recorrido actual por la avenida con el relato de su historia hasta acá revisado. Fue como si todo el atraso de desarrollo urbano y social comenzara a caer encima en forma de avalancha, a partir de entonces, buscando remontar el tiempo de rezago. El arribo del elemento inmigrante, la plaga de grúas plumas y los nuevos rostros del comercio imperante son los reflejos de la continuidad que mantiene este ritmo de cambio inusitado.
Por la misma época hacía historia La Estampa, bar y restaurante de Vivaceta 540 cerca de Rivera, en un local que después fue ocupado por un taller de hojalatería y montajes. Este negocio era uno de los distribuidores oficiales que tenía la Viña Concha y Toro para su vino Clos de Pirque, hacia 1953.
Entre los bastiones finales se hallaba Los Puchos Lacios, celebérrimo
restaurante de parrilladas, chancho a la chilena, pollo asado o al coñac y carta
de vinos, chichas y pipeños, ubicado en un espacio ya desaparecido por un
incendio de calle Juliet 2250, a pasos de Vivaceta altura del 1400. Había nacido
en donde estuvo el popular restaurante de don Carlos Alvarado A., famoso en los
sesenta, y era propietado todavía a fines de los ochenta por David Álvarez y
familia, quienes atendían personalmente en su sala principal y en su encantador
cenador, al interior, con coloraciones florales. A pesar de haber sido
frecuentemente visitado por agentes de la Central Nacional de Informaciones en
aquella década (razón por la que se le habría permitido abrir en noches de toque
de queda, según se decía), igualmente iban hasta él folcloristas y simpatizantes
de izquierda.
Los Puchos Lacios funcionaba como picada y quinta de recreo, con presentaciones artísticas del dúo Los Criollos por sus últimos años, además de haberse implementado en él unos espacios menores y más cómodos para quienes quisieran "reservados", especialmente con compañía íntima. Hubo una época en que las chiquillas de la boîte de la tía Carlina y otras cercanas iban en grupo o con sus clientes hasta aquellas mismas mesas. También fue un lugar conocido por la presencia de "niñas" que asistían buscando clientes interesados en compañía de copetineras o sólo en remoler.
De entre los últimos espacios con aquel ambiente de clásica bohemia de Vivaceta estuvo un justo enfrente del complejo hípico El Axioma de Chaplin, bastante bueno según decían, pero ya en decadencia a fines de los años ochenta. Cabe indicar que, en calle Hipódromo Chile 1802 esquina Vallenar, sobrevive el edificio de los tiempos en que aún existía la Hacienda La Palma: corresponde aquel a un enorme y suntuoso caserón alguna vez relacionado también con la propiedad de la Iglesia, según parece, y que albergó a otros restaurantes con bailables y parrilladas de ambiente "retro" en su más reciente etapa de vida. Los últimos de ellos fueron el club Manolo Palma o el Prófugos y la Picada del Hípico. Hoy, sin embargo, la hermosa casona está desierta y acumulando ruina.
Quedaron olvidados en el camino del tiempo, por supuesto, todas aquellas clásicas cantinas, burdeles, cabarets, quintas y muchas otras de las opciones bohemias dirigidas a las clases bajas, extinguiéndose con prácticamente todas sus luces y oscuridades… Clases sociales que tampoco son las mismas de entonces, es preciso enfatizar, como consecuencia del positivo y pujante desarrollo connatural que es intrínseco a las sociedades humanas. ♣

Comentarios
Publicar un comentario